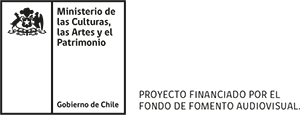Todos somos justos: violencia con respeto
Al delimitar los síntomas de un malestar social diagnosticado hace tiempo, la tesis sociológica corre el riesgo de asumir representar la totalidad desde una parcialidad. En esa totalidad, todos somos víctimas y todos somos hipócritas.
Tesis sociológicas sobre la desigualdad estructural que genera la irrupción de la violencia y la delincuencia no son nada nuevas en el cine chileno: la noción ya es detectable en nuestra película prócer, El húsar de la muerte (Pedro Sienna, 1925), y cobra madurez con El Chacal de Nahueltoro (Miguel Littin, 1969). En lo que va de este siglo, dentro de un contexto neoliberal, hay todo un corpus que trabaja la violencia desde una perspectiva crítica. No la toma como espectáculo, a la manera del cine norteamericano comercial, sino que prefiere indagar en su origen sistémico. De ahí que muchas veces, más allá de la explicitud de la violencia material, se opta por representarla como producto de una violencia simbólica. Pensemos, por ejemplo, en El Tila, fragmentos de un psicópata (Alejandro Torres, 2015) o en El primero de la familia (2016), ópera prima de Carlos Leiva, director de Todos somos justos.
El segundo largometraje de Leiva se inscribe como thriller de casa tomada. Una noche, un hogar invadido y una familia violentada por delincuentes. El dispositivo de puesta en escena desplegado cobra relevancia en su intento de provocar suspenso e identificación: uso de cámara en mano que va armando planos secuencia, cambios de foco en la profundidad de plano, y variaciones del espacio dentro y fuera de campo visual. Esta operación permite desarrollar la unidad temporal y espacial de la película, ya que, además de ser de locación única, mantiene prácticamente intacto el efecto de tiempo real.
Al comienzo asistimos con Luis a la tensa convivencia de una familia acomodada y disfuncional. Él es un postgraduado de estrato socioeconómico popular que tiene que ganar dinero siendo profesor particular del hijo de esa familia, Rodrigo. Mientras cenan se nos presenta la familia de una forma algo esquemática, correspondiente a estereotipos, en un ir y venir de diálogos que definen sus posturas ideológicas y jerárquicas en ese hogar: Rodrigo, su madre, su hermana Mariana, un abuelo (“viejo estandarte” dictatorial), más Zoila, “la nana”. Notoria es la ausencia/presencia del padre, con quien se comunican por celular.
Este segmento introductorio le permite a la película definir un discurso político sobre la desigualdad económica, la contingencia y la historia, un imaginario base que va a ser puesto en tensión y cuestionado con la irrupción de unos jóvenes encapuchados que asaltan la casa. Esa irrupción y su violencia instala un nuevo protagonismo, Luis y la familia dan paso a la banda, particularmente al que parece ser el líder, James. Por su parte, la unidad visual y narrativa inicial gradualmente se fragmentará, en favor de un mayor uso del montaje, con bloques que en paralelo alternan la acción en dos o tres espacios de la casa según el deambular moroso y confuso de los miembros de la banda. Debido a un continuo cambio de planes, lo que era un robo de celulares se convierte en un improvisado secuestro que paulatinamente también perderá importancia, demostrando la inexperiencia de los jóvenes, como sugiere la extraña presencia de una chica embarazada perpetrando el atraco. Acá la película empieza a perder fuerza con una explicitud algo reiterativa y cansina, y diálogos en tono declamativo.
Uno de los aspectos notorios del discurso de los personajes permite revelar una ambivalente fetichización del consumo y el estatus, que puede ser ingenua o irónica, a la que adhieren los jóvenes delincuentes (James acaricia el jacuzzi mientras le pregunta a Zoila si alguna vez se ha bañado ahí) y, de otra manera, la familia (Rodrigo le sugiere a su madre darle un giro de tipo influencer a su hobby artístico). Se sugiere un supuesto ideológico de tipo “realismo capitalista”, consistente en un imaginario de goce y ocio consumistas, adscripción a subjetividades predeterminadas por el mercado y una impotencia nostálgica (James recuerda a su madre, también explotada laboralmente, a través de Zoila), sin una verdadera aspiración al cambio.

La salida violenta al descontento que se imponen los jóvenes de la banda consistiría en una forma de repetición, o inversión simbólica, del orden estructural mismo. La carencia material y afectiva se vuelve resentimiento. El robo y el secuestro son medios que tiene el marginado para subsistir. Junto con eso, se da paso a un discurso que podría tildarse de nostalgia por lo familiar, pérdida de un afecto comunitario, algo ya (y mejor) planteado en El primero de la familia: la posibilidad de salir del lastre personal, familiar y de clase es optar por el individualismo meritocrático, mientras que es violento en Todos somos justos. Es la sospecha de esa desintegración de lazos, incluyendo lealtades flexibles y traición, presente en ambos bandos o “familias” (el hogar de barrio alto y el grupo de asaltantes), lo que se terminaría de plantear en la película. En una lógica neoliberal, a ambos bandos les corresponden sus conflictos sin mayor posibilidad de diálogo o reconocimiento de la alteridad. En última instancia, de modo alegórico, ambas partes vendrían a conformar una sola familia disfuncional llamada Chile.
En un momento se sugiere un acercamiento, incluso reconocimiento, el que sucede entre uno de los asaltantes, vuelto afable, y Rodrigo, el displicente el niño mimado de la familia. Sin embargo, ocurre mediado por objetos y prácticas de consumo (compartir drogas y videojuegos) que pronto dan pie a un doble discurso de admiración (envidia) y compasión (desconfianza) que a la larga asegura la posición del privilegiado y su aparente libertad rebelde. Pareciera así que el ideario confirma una lógica de subalternidad, en la que admirar lo que no se tiene es válido en tanto que es irrebatible. De todas formas, la película da pistas estereotípicas para definir a sus personajes, no hay tiempo para complejizar el desarrollo de conflicto de personajes, a la vez que tampoco hay mayor opacidad o contradicciones, con lo que la posibilidad de crítica pareciera ser desafectación.
Al delimitar los síntomas de un malestar social diagnosticado hace tiempo, la tesis sociológica corre el riesgo de asumir representar la totalidad desde una parcialidad. En esa totalidad, todos somos víctimas y todos somos hipócritas. Vista como un discurso sobre la violencia política en el país, la película se mueve en unas coordenadas que suspenden las temporalidades “pre- y post-estallido” en las que se movería el conflicto político de un sujeto social chileno único, divisible en dos identidades, dos bandos antagónicos, sin mayor representatividad de lo múltiple. Al no presentar una revisión de los supuestos sobre la violencia y al no pretender criminalizar a sus personajes (evitar el riesgo de caer en una postura de derechas o fascista, tipo “estallido delincuencial”), más bien al contrario, al darle sus razones a los vulnerados del sistema y entenderlos únicamente como víctimas vueltas victimarios, se echa de menos una revitalización de tal problemática. Se conforma un imaginario nacional cerrado que presenta únicamente la verticalidad entre clases, sin problematizar otras contradicciones contingentes, como, por ejemplo, el componente xenófobo tan fuerte de nuestros días.
Sin embargo, más allá de sacar o no filo a la contingencia, Todos somos justos permite abrir una discusión extensible al tratamiento de la violencia y su representación en el panorama del cine chileno, ante lo parece ser un agotamiento en la repetición de tópicos, personajes e imaginarios. De fondo pareciera haber tocado techo la forma realista para estos abordajes. Por una parte, la frialdad quirúrgica, como en la película sobre El Tila, se ha banalizado por la estandarización de relatos true crime que se pueden ver en plataformas streaming, indiferente a si es ficción o documental, ya que se fusionan en un pack, donde solo importa la cuantificación criminal. Por otra, el thriller naturalista, como Todos somos justos, pareciera condenado a decidirse por la crueldad y cierta especulación crítica, pero sin reflexionar sobre el consumo de la violencia en cuanto imagen ni en la indiferenciación entre real y espectáculo promovida por tal mediatización. Todo eso sin contar el nefasto trabajo que hace la televisión, con la que hay que ajustar cuentas precisamente en términos de su régimen de imagen punitiva.
En ese sentido es interesante pensar el final de la película. Hay un empleo del fuera de campo, tanto visual como sonoro, que contrasta con la imagen del inicio y utiliza un recurso similar: lo que abrió como interrogante y complicidad, cierra como extrañeza y crueldad. A la vez, implica al personaje que está en medio del conflicto entre los dos bandos y podría representar a la clase media. Falso culpable en la trama, le esperaba el único castigo otorgado en la película, propio del lugar común con que se autodefine ”la santa inocencia” de clase media. Esta víctima propiciatoria marca una diferencia radical con el final escapista de El primero de la familia: su no futuro parece avisar con el pesimismo más oscuro el final de un ciclo, tanto para el cine chileno como para la vida política del país.
Dirección: Carlos Leiva. Guion: Carlos Leiva, Felipe Azúa, Luciano Cares. Casa productora: Avispa Cine y Lanza Verde. Producción: Felipe Azúa. Dirección de fotografía: Manuel García. Dirección de arte: Ignacio Ruiz. Sonido: Carlo Sánchez. Música: Ángela Acuña. Elenco: Paulina García, Andrew Bargsted, Germán Diaz, Victoria de Gregorio, Rodrigo Walker, Bastián Sandoval, René Miranda, Michelle Mella, Eduardo Burlé, Roxana Naranjo, Marcelo González, Martín Castillo, Jaime McManus. Año: 2024. Duración: 79 min.