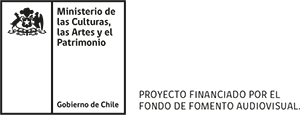Esperando a Godoy: Una vía paralela
El deseo por la revolución supuestamente rector de estos intelectuales militantes parece aplazarse en los recovecos de disquisiciones por quién tiene el poder de la palabra, quién tiene la razón, quién puede convocar y convencer a los demás. La retórica se retuerce en ejemplos absurdos, pedidos de asambleas, insinuaciones de envidia, declaraciones amorosas, propuestas que se saben nunca se concretarán y definiciones por quién es más comprometido o el verdadero/a sujeto revolucionario.
El estreno de Esperando a Godoy consiste en una rareza intempestiva en nuestras salas, ya que sucede a poco más de 50 años de un lanzamiento estipulado para fines de 1973, por lo que podemos considerarla ejemplo de lo que algunos comentaristas llaman “vías no realizadas del cine chileno”, un cine impedido en su momento de ser futuro, porque en el pasado quedó trunco, pero que se vuelve positividad al concretarse en nuestro presente como un pasado posible.
En 1972 Cristián Sánchez, Sergio Navarro y Rodrigo González, tres estudiantes del Instituto fílmico de la Universidad Católica de Chile, participan en un taller impartido por Raúl Ruiz, quien les muestra un work in progress de lo que sería -también 50 años después- El realismo socialista. Animados en el espíritu crítico de esa película, más las ínfulas autorales de jóvenes díscolos que no quieren pasar por cinéfilos tradicionales pero que han tomado nota de la nouvelle vague y el underground estadounidense, los tres amigos inician un proyecto de presupuesto inexistente, filmando en 16 mm apoyados en un equipo de producción compuesto por compañeros de su misma generación. La inexperiencia amateur se capta de inmediato, no faltan los fallos técnicos de todo tipo, sin embargo, se le sobrepone un fervor juvenil que resulta encantador y podemos percibirlo en el humor presente a lo largo de la película.
Se completó el plan de filmación, pero no se desarrolló su montaje. Era uno de los estrenos pronosticados para fines del 73, así que el proyecto quedó enlatado y fue guardado por Sánchez, mientras que Navarro y González tomaban rubos diferentes (al exilio este último). Para cuando ya habían sido prácticamente 50 años sin salida para la película, y con sus dos amigos ya fallecidos, Sánchez se dio cuenta que parte del sonido se perdió, lo que volvía infructuoso darle término. A instancias suyas, le pasó el material a la Cineteca, con lo que se pudo digitalizar una copia que el director pudo trabajar, si bien teniendo en cuenta esa falta de sonido para toda la imagen, y así concluir un proceso detenido por tanto tiempo. Por lo tanto, no estamos frente al rescate de un archivo perdido azarosamente, ni ante la “restauración” de un trabajo ya conocido, sino que se trata -en palabras de Marcelo Morales, director de la Cineteca- de una “finalización”. Al fin llega Godoy, después de una contrariedad en lo que debió ser un continuo que fue interrumpido por -paradoja- el paso de la historia.
Ahora bien, entrando en materia: Esperando a Godoy plantea con bastante ironía el retrato de personajes sin duda reconocibles, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, a los que podemos agrupar como variables del “intelectual de izquierda burgués”, todos comprometidos en mayor o menor grado con el proceso político de esos años. La película los va presentado en situaciones triviales, sin que importe el desarrollo de una estructura dramática, aunque podemos distinguir dos motivos principales. Uno consiste en el grupo de jóvenes afines a la UP que se toman un edificio como medida de presión para que el gobierno instale un nuevo Ministerio de cultura y arte, al mismo tiempo que un grupo de escritores treintones de tendencia DC se reúnen en el mismo edificio a tomar vino mientras critican al gobierno. El segundo motivo tiene relación con el Godoy del título, un escritor proletario que de alguna forma se ha hecho reconocido, con el que todos esperan juntarse, pero al que, mientras tanto, se limitan pelarlo. Cuando el personaje aparece, resulta que ya lo habíamos visto en la primera escena, y su figura da pie a una problemática que es, en términos de clase, discurso y relaciones (sobre todo amorosas), tan absurda como pérfidamente realista.

Entre la sencillez del estilo y la precariedad de recursos, evidenciados en una cámara fija que registra a los personajes conversando, discutiendo y, por último, peleando, se va construyendo un deambular por oficinas, departamentos, salones y autos que recuerda a las derivas del Ruiz de Tres tristes tigres (1968) y El realismo socialista (1973-2023) o al propio Sánchez de películas posteriores (Vías paralelas, 1975; El zapato chino, 1979). Ridiculeces, triquiñuelas, dobles discursos y gestos alevosos en medio de banalidad genera un tono irónico y el humorismo a cada momento. Más que la imagen en blanco y negro son los diálogos, de una oralidad destemplada y natural, el arma principal con que la película sostiene una visión incisiva a lo que pasaba en el discurso político reformista de esos años. Algo que hoy, desde nuestra actualidad, la vuelve desmitificadora del pasado.
El deseo por la revolución supuestamente rector de estos intelectuales militantes parece aplazarse en los recovecos de disquisiciones por quién tiene el poder de la palabra, quién tiene la razón, quién puede convocar y convencer a los demás. La retórica se retuerce en ejemplos absurdos, pedidos de asambleas, insinuaciones de envidia, declaraciones amorosas, propuestas que se saben nunca se concretarán y definiciones por quién es más comprometido o el verdadero/a sujeto revolucionario. En palabras de una de los personajes: “palabras, palabras”. Pero no se trata de un habla vacía, propia del político profesional, altisonante y populista, sino que se caracteriza como un habla cotidiana, emotiva, llena de giros coloquiales y garabatos. La película, de hecho, presenta uno de los usos del “weón” mejor y más divertido en el cine chileno.
Con el trasfondo de movilizaciones para defender el gobierno la UP, las disputas internas de la izquierda y el off consciente en la ausencia de personajes que representen a la derecha golpista, la película tiene un leve aire alucinatorio que a la postre enmarca en una tragedia a esta, en principio, comedia de contradicciones izquierdista. La violencia y el nivel de agresión -verbal o física- de los personajes es algo posible de rastrear en archivos de la época, partiendo por La batalla de Chile. Más que una “polarización” como suele pensarse sobre esos años, hay además una condición alucinada del pasado, ahora vuelto vívido presente, que difumina cualquier objetividad o realismo inmediatista. No se está afuera, la película invita a mirar y escuchar dentro de ese tiempo con una particular extrañeza que escapa a la consabida “nostalgia de izquierda”.

El cine es una de las respuestas a la amnesia y una manera de recuperar el tiempo. Esta película cuenta, además de dos de sus realizadores, con otros muertos: algunos actores y parte del equipo técnico ya no están entre los vivos, entre ellos, Jorge Müller (director de foto) y su pareja, Carmen Bueno (actriz principal), ambos torturados y detenidos desaparecidos por la dictadura. Tras medio siglo, al resonar esas presencias, esos nombres confieren una invocación espectral a la película, ahora les tenemos mirándonos desde la pantalla. De esta forma, a otras vías no realizadas por el cine chileno, como El realismo socialista, Queridos compañeros (Pablo de la Barra, 1977) o Nosferatu, una escenita criolla (Hernán Castellano, 1973-1990) se les viene a sumar Esperando a Godoy. Ese es el verdadero cine chileno que conmemora los 50 años del Golpe, no los trabajos de la productora Fábula.
Dirección y guión: Cristián Sánchez G., Rodrigo González Rojas, Sergio Navarro Mayorga. Casa productora: Nómada Producciones. Producción: Cristián Sánchez, Ignacio Álvarez. Dirección de fotografía: Jorge Müller, Leonardo de la Barra, Samuel Carvajal, Jaime Bórquez. Montaje: Carlos Piaggio, Cristián Sánchez. Sonido: Bernardo Menz, Boris Portnoy, Miguel Costa. Postproducción sonido: Leonardo Céspedes. Elenco: Carmen Bueno, Waldo Rojas, Juan Carlos Moraga, Kerry Oñate, Sonia Tagle, Andrés Quintana, Agustín Cardemil, Jaime Vadell, Jorge López, Iván San Martín, José Yovane, Juan Carlos Ramírez, Rodrigo Maturana, Silvia Lamadrid, Raúl Ríos, Javier Maldonado, Oscar Castro Ramírez, Leonardo de la Barra, José Oses. Año: 1973-2023. Duración: 81 min.