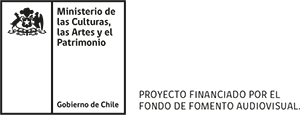La Ola (1): Una marea que no se escucha
Las dos horas y ocho minutos de La ola están llenas de información y, si bien, este se presenta desde el género musical, cuenta además con rasgos teatrales, ciertas expresiones del clown, de comedia y de tragedia, que no terminan de estar articuladas.
La ola (Sebastián Lelio, 2025) se inspira en las movilizaciones feministas del año 2018, en Chile. Como la marea, una serie de universidades desde el sur al norte, fueron fuente de denuncias, tomas, paros y funas contra el acoso, el sexismo y el abuso sexual contra las estudiantes. Estas movilizaciones fueron un catalizador de un problema conocido para las mujeres: además de tener que visibilizarnos y legitimarnos en el espacio público, todas hemos sufrido algún tipo de acoso por el hecho de ser mujeres.
Lelio inicia el filme con espectacularidad. Una escena en un club, alcohol, luces fluorescentes, reflejos y colores, bailes entre mujeres, y una pareja: un chico y una chica que se besan, y terminan la noche en un departamento, siendo observados por la cámara a través de la mirilla de la puerta. Todo está bien pensado, cada neón, cada detalle del vestuario, del maquillaje. El casting es pulcro, nada está al azar. Desde el primer disparo de cámara, Lelio está pensando en producir una sensación de espectacularidad y, siempre en este registro, comienzan a aparecer de a poco los escenarios que inspiran a La ola: los patios de universidad, las asambleas, los bailes, los cantos; y, por supuesto, su protagonista, Julia (Daniela López).
Julia es una estudiante de música que prepara una prueba de canto. Ensaya escalas y debe aprender que su voz es un instrumento. Hay que sacar la voz y aprender a proyectarla, no se trata de gritar en la octava más alta. Debe afinar. Julia es la protagonista del primer baile, de la primera escena que, a primera vista, es un encuentro amoroso con Max (Lucas Sáez), el ayudante de la clase de canto. Comienzan las primeras manifestaciones y las asambleas, los primeros bailes en espacios que se perciben enormes, con grandes cuerpos de baile, todos coordinados para manifestarse y sacar la voz de las decenas de chicas que están denunciando los abusos que viven por parte de sus compañeros y profesores. Julia también, dentro de poco, va a desahogarse y contar que fue víctima de abuso sexual, oscilando entre ser frágil y valiente, entre una pequeña que le cuenta a su mamá que extraña al ratón de su infancia, y otra que se encapucha de rojo brillante para salir a protestar a la calle.

El personaje de Julia brilla por sí mismo, de la misma manera en que lo hacen todas las demás chicas que se llaman a sí mismas “lluvia”. La lluvia va a caer y va a generar una ola, su voz se hará escuchar porque aprendieron a cantar, y el relato de Julia, y el abuso sexual al que la sometió el ayudante de su clase, buscará justicia en la multitud cansada de que las cosas se repitan y nunca cambien. Son lluvia, voz, canto y ola, una marea que se mueve junta y revuelta en contra de la opresión. La “sororidad” –a la que de vez en cuando apela una de las chicas en voz alta e interrumpe los diálogos–, alcanza a ser un modo de no olvidar de que se trata, en lo profundo, este filme y la articulación de mujeres que buscan ser vistas, escuchadas, que buscan justicia.
Las dos horas y ocho minutos de La ola están llenas de información y, si bien, este se presenta desde el género musical, cuenta además con rasgos teatrales, ciertas expresiones del clown, de comedia y de tragedia, que no terminan de estar articuladas. No es posible decir que es una pieza en varios actos, pues no termina de quedar claro cuál es el arco total, ni sus posibles partes. Tampoco es que sea necesario para La ola que la información navegue recto de principio a fin, pero la experimentación en torno a los tiempos e inflexiones que marcan el relato, ni se organizan ni desorganizan de manera clara. A veces pareciera que la pluma de cada guionista hubiera entregado la obra en partes independientes que no se unieron ni cuajaron.
Uno de los puntos conflictivos de La ola está en su dificultad para abordar la funa en términos éticos. Para contraponer posiciones, Lelio da vida a un coro que interpela desde distintos lugares lo que podría pasar con las denunciantes y los denunciados, de no haber justicia o de tomarla por mano propia. Aparecen los padres que defienden a sus hijos, asegurando que estos verán sus vidas truncadas por las denuncias; aparecen los profesores y el rector llamando al orden y a respetar los canales de la institucionalidad; los protocolos que las estudiantes insisten en construir entorpecen la escena; y una consultora de psicólogas que busca solucionar el conflicto a través de la resiliencia, es expuesta desde su torpeza. Son distintos llamados a la paz que nublan –como en la vida real– por lo incapaces que son como vías para la justicia y la reparación de las estudiantes. Es particularmente inquietante una escena de baile, de cueca para ser exacta, entre Julia y Max, en la que la voz de él reclama su posición en el conflicto, desde la figura de la amistad, de la confusión sexual, del error. En cada vuelta ambos personajes se contraponen en una horizontalidad bastante compleja si se trata de ver quien está en la situación de menoscabo. Una cueca no basta para saber que “el varón persigue a la dama” en cada zapateo. ¿La ola intenta hacer una inflexión sobre la voz de los denunciados? ¿de los falsamente denunciados? Le falta compromiso con la ola para posicionarse del todo, le falta corashe como cantan las estudiantes en una escena en que corean a Nathy Peluso.

La ola no está pensada para ser un relato histórico, la universidad y las carreras de arte a la que asisten las chicas, podrían ser cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, el filme apuesta por su proyección fuera de Chile, pero también es parte del fenómeno que vivimos, por ejemplo, a través de la performance de Las tesis, que fue capaz de traspasar fronteras por su universalidad. Esto, sin duda, es una apuesta interesante, si el baile ya ha sido un precedente para cruzar las fronteras. Lo mismo ocurre con el brillo de varias luces de colores que recuerdan a Una mujer fantástica, que hacen que La ola incluya géneros de manera fluida, correcta, agradecida. Lelio, incluso, asume que debe ser requerido por el ojo masculino que atraviesa su cámara, y simula un fuera de escena en el qué las cámaras y el director quedan expuestos ante la rabia de las estudiantes, a sus preguntas. El gesto me parece algo forzado, incómodo, pero supongo que se utiliza con toda honestidad, con la voluntad de ridiculizarse y cuestionarse, de exponerse como una de las partes del coro.
Hacia el final del filme, una de las escenas mejor logradas se toma la pantalla. Una sentencia al abusador es leída en voz alta frente a la audiencia, al coro, a las estudiantes. Allí se expresa lo más trágico de las denuncias: Julia quedará sola y a duras penas podrá seguir con su vida. El castigo para Max será un año sabático fuera del país, luego volverá a una vida normal y, probablemente, mucho mejor de la que ya tenía. Nuestra manifestante queda triste, algo infantilizada y visitada por su recordado ratón; entre la basura, aparece la Cenicienta. Julia ya tiene trazado el destino de su denuncia, llora, sufre, se ve disminuida. El relato es mareador, no es capaz de proponer una inflexión suficiente para saber si denunciar valió la pena, si bailar sirvió de algo, si había que aprender a gritar o a cantar, o si un abuso sexual era un error cometido por los chicos denunciados o era una transgresión inaceptable. Toda la información puesta sobre la mesa, entre luces estridentes, canciones variadas, escenas recursivas y personajes misceláneos que estiman y desestiman las denuncias, deja del lado totalmente nuestro el tomar posición política y también estética. Pero, sobre todo, entre tanto recorrido, entre tanta lluvia, y una ola que no fue marea, la voz de Julia y de las estudiantes, no se escucha.
Director: Sebastián Lelio; Guion: Sebastián Lelio, Manuela Infante, Josefina Fernández, Paloma Salas; Elenco: Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo, Paulina Cortés, Thiare Ruz, Amparo Noguera; Música: Matthew Herbert, Anita Tijoux, Camila Moreno, Javiera Parra; Duración: 129 minutos; Año: 2025; País: Chile y Estados Unidos; y Productoras: Fábula, Fremantle Media North America, Participant Media.