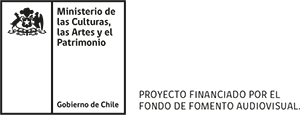La Ola (2): Del ruido colectivo a la imagen estetizada
Ese afán por lo global se expresa en elecciones estéticas fácilmente reconocibles: una universidad filmada como decorado impecable, calles pulidas, un español neutro que borra giros locales y referencias culturales suavizadas. Lo que aparece en pantalla es un Chile higienizado, dispuesto como vitrina para la comprensión inmediata de un espectador externo. La memoria de la revuelta feminista se transforma así en imágenes limpias y universales, al costo de neutralizar la conflictividad que le dio origen.
Me gustaría comenzar este texto enunciando el lugar desde donde escribo. Soy mujer, feminista, y en 2018 estaba en segundo año de universidad cuando irrumpió con fuerza el Mayo Feminista. En ese marco se inscribe La Ola, la nueva película de Sebastián Lelio bajo el alero de Fábula, que decide abordar aquel proceso desde el género musical. El acontecimiento al que remite el film estuvo marcado por denuncias de abusos sexuales y de poder en distintos espacios académicos y derivó en tomas, paros y asambleas que instalaron en la agenda temas como la educación no sexista y la urgencia de revisar protocolos institucionales. Fue un proceso complejo y múltiple, difícil de reducir a una sola imagen o a un solo relato. Desde esa conciencia observo la película que se propone reimaginar un momento clave, y, al hacerlo, despliega tanto la ambición de una superproducción como las limitaciones de una mirada que simplifica con creces lo colectivo.
La primera impresión que deja La Ola es la de un despliegue técnico pocas veces visto en el cine chileno: números coreográficos masivos e impecables, canciones compuestas por voces reconocidas de la música nacional (Ana Tijoux, Camila Moreno, Javiera Parra, Niña Tormenta, entre otras) y un elenco que combina intérpretes jóvenes con figuras de larga trayectoria. Sin embargo, el tratamiento hace que la película se conciba desde el inicio como un espectáculo diseñado para audiencias extranjeras antes que locales, lo que no es en sí algo problemático, pero en este caso se traduce en una pérdida de densidad.
Ese afán por lo global se expresa en elecciones estéticas fácilmente reconocibles: una universidad filmada como decorado impecable, calles pulidas, un español neutro que borra giros locales y referencias culturales suavizadas. Lo que aparece en pantalla es un Chile higienizado, dispuesto como vitrina para la comprensión inmediata de un espectador externo. La memoria de la revuelta feminista se transforma así en imágenes limpias y universales, al costo de neutralizar la conflictividad que le dio origen.
El guion -escrito por Manuela Infante, Paloma Salas y Josefina Fernández- es quizás la falencia más evidente. La película propone múltiples líneas de conflicto: la desigualdad de clase en torno al caso de abuso, las negociaciones con las autoridades universitarias, la defensa de los funados por parte de sus familias, el rol morboso de los medios, la conciencia de que un hombre dirige este relato. Todas ellas son aristas que podrían haber complejizado la narración y que remitían a situaciones relevantes dentro del propio movimiento feminista. Sin embargo, ninguna alcanza a desarrollarse. Los temas se enuncian y pronto se disuelven, como si la sola mención bastara en una especie de checklist. De ahí que los personajes, privados de un trabajo más profundo, queden reducidos a estereotipos reconocibles, sin verdadera dimensión ni contradicciones que permitan pensarlos más allá de lo obvio.

Todo ello se vuelve aún más problemático cuando la trama se concentra por completo en Julia (Daniela López), la protagonista. Lo que en 2018 se vivió como un movimiento coral y expansivo, sostenido por múltiples voces, aparece reducido a un itinerario individual donde todo ocurre por y para ella. Pero, paradójicamente, tampoco llegamos a conocerla en profundidad. Julia es presentada como una estudiante de música, de origen popular y con una beca que teme perder, pero esos rasgos se transmiten a ratos de manera burda y simplista.
El ejemplo más evidente es verla masticando chicle durante buena parte de la película, inflando globos y pegándolos debajo de la mesa; lo mismo ocurre con otros símbolos, como el guarén de su infancia. ¿Eso es lo que Lelio entiende por marcar la diferencia de clase? En lugar de complejizar la subjetividad de la protagonista, se recurre a símbolos fáciles de descifrar que más bien caricaturizan, y los personajes secundarios corren la misma suerte, quedando esquematizados y privados de matices. En ese sentido, la toma misma parece nacer de un caso particular, borrando la potencia común del movimiento, al mismo tiempo que se distorsiona su memoria.
A ello se suma un tratamiento del abuso que resulta problemático en su planteamiento. El guion instrumentaliza el relato de Julia y lo traduce en un recurso alegórico: la metáfora de “sacar la voz”. Reiterada hasta el cansancio, esa metáfora busca condensar el gesto político del feminismo, pero en su literalidad excesiva termina reduciéndolo a una consigna obvia. Lo que podría haber sido un motivo cargado de fuerza política y estética se diluye en la insistencia, incapaz de abrir nuevos sentidos.
El intento de Lelio por hacerse cargo de su posición como director hombre tampoco escapa a esta lógica. La escena en que se deja interpelar por sus personajes parece pensada para anticipar la crítica y neutralizarla antes de que el espectador la formule. Más que abrir un espacio de reflexión, funciona como un gesto de autoconciencia que protege al propio autor: al exhibir el dilema de manera explícita, la película se da por satisfecha con el mero acto de enunciarlo. Pero esa incomodidad nunca se integra en la puesta en escena ni en la construcción del relato. Queda como un paréntesis cómico, autorreferente, que suspende el conflicto por unos segundos para luego devolverlo intacto, sin que nada haya cambiado en el tono ni en la forma.
El lugar del musical dentro de la película tampoco logra sostenerse con coherencia. Las canciones irrumpen de manera irregular con un número inicial que parece abrir el camino, un largo tramo sin música, y un desenlace saturado de piezas que se acumulan con tonos y estilos dispares. Lelio ha defendido la idea de que el musical permite el juego y la experimentación, pero aquí ese impulso se dispersa y nunca llega a configurar un lenguaje propio.
La música no articula el relato ni potencia sus tensiones dramáticas, más bien se limita a subrayar lo que el guion no logra trabajar, transformando posibles metáforas en consignas explícitas. Así, lo que podía haber operado como un exceso productivo, capaz de amplificar el conflicto, termina convertido en un ornamento que cubre con brillo lo que permanece sin elaborar. El resultado es un musical que oscila entre registros, sin terminar de encontrar el tono que sostenga su gran ambición.

Lo que finalmente se advierte es que la película organiza la memoria del Mayo Feminista hasta volverla ordenada y exportable, reduciendo su desborde. En los múltiples conversatorios de los últimos días, Lelio ha destacado que Chile está acostumbrado al realismo social, y que en parte por eso quiso jugar con este género. Sin embargo, las secuencias más juguetonas y oníricas nunca terminan de cuajar y resultan incapaces de sostener un horizonte propio.
Esa dispersión sería un tropiezo menor en otro contexto; aquí, en cambio, se hace más evidente porque lo que está en juego no es cualquier materia: son las múltiples denuncias de abuso sexual, acontecimientos cuya complejidad exige estar a la altura. El desafío, entonces, sigue abierto: ¿cómo filmar lo que no cabe en una canción, lo que no se deja reducir a un personaje, lo que insiste todavía en desbordar los marcos de lo representable?
Director: Sebastián Lelio; Guion: Sebastián Lelio, Manuela Infante, Josefina Fernández, Paloma Salas; Elenco: Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo, Paulina Cortés, Thiare Ruz, Amparo Noguera; Música: Matthew Herbert, Anita Tijoux, Camila Moreno, Javiera Parra; Duración: 129 minutos; Año: 2025; País: Chile y Estados Unidos; y Productoras: Fábula, Fremantle Media North America, Participant Media.