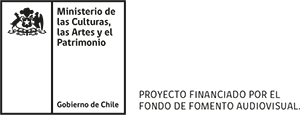Los hiperbóreos: Sympathy for the Devil
Cociña y León saben que la evocación a Serrano, el uniforme policial o Pinochet con las gafas cumplen en sí mismos un guiño político reconocible, se trata de figuras “cargadas” de significación en el contexto nacional. Sin embargo, se da una especie de paradoja en este tratamiento.
En una entrevista de Adrian Martin, el australiano sugiere que los críticos se ponen nerviosos cuando les toca hablar de una película debut. Cuando se trata de una segunda o tercera película, o más aún en el caso de una carrera “consagrada”, la brújula crítica es clara: se detectan las continuidades y variantes en la nueva obra, con lo que ya se puede escribir un texto coherente sobre el trabajo de alguien. Cuando se trata de una primera obra, en cambio, no sabemos mucho qué decir, o peor aún, tenemos que ponernos creativos. La teoría del autor –que no es lo mismo que la política—sigue guiando las primeras directrices del análisis crítico.
Esto podría explicar el por qué la mayoría de los escritos sobre Los hiperbóreos (Cristóbal León y Joaquín Cociña, 2024) señalan las continuidades entre este nuevo largometraje y las obras anteriores de la dupla. Las conexiones temáticas están claras: el fascismo chileno en clave de terror, cierta irreverencia e incorrección general en el tono narrativo, y la presentación de la película a modo apócrifo, dirigida por sus autores, pero también “encontrada” o “perdida”. A nivel material, por supuesto, también existen continuidades en el carácter artesanal de los artefactos y en la factura intencionalmente no profesional o, sobre todo, anti-ilusionista.
Sin embargo, lo que estos análisis apenas señalan o no detectan es la ruptura principal: Los hiperbóreos no es una película animada. O, si lo es, lo es de manera puramente conceptual. Si entramos en terrenos teóricos, podríamos pensar que existe animación en los múltiples muñecos y objetos que adquieren vida frente a la cámara. Pero, en un sentido más estricto, Los hiperbóreos implica un cambio estratégico en el trabajo de la dupla. Si bien existen algunos planos animados de transición, a nivel técnico Los hiperbóreos no trabaja cuadro a cuadro. Se trata de una especie de puesta en set dirigida tanto por los movimientos de Antonia Giesen como por las varias transiciones erráticas que los cineastas realizan, más cerca de las técnicas del cine “primitivo” que de Jan Svankmajer en esta ocasión.
Esta diferencia implicaría, a mí parecer, no solo una diferencia estética entre Los hiperbóreos y el resto de su obra, sino también un contrato distinto con el espectador. En La casa lobo (2018) existía también esta desfachatez en la construcción artesanal de la película. Muy lejos de los modelos Aardman o Laika de animación stop-motion, en la obra de Cociña y León los hilos que sostienen a los personajes no se ocultan, o incluso aparecen cada tanto en cuadros individuales como “error”. El plano secuencia simulado repta por los espacios, principalmente por la forma en la que los animadores mueven la cámara manipulando directamente el trípode, una técnica por la que te reprobarían cualquier escuela de animación. Entonces, ¿qué cambió tanto entre una película y la otra?
A pesar de esta incorrección formal, La casa lobo mantiene la fascinación animada de ver un movimiento simulado. La película era irreverente formalmente, al mismo tiempo que era recibida como una hazaña técnica; uno salía preguntándose por la cantidad de tiempo de factura que tomó cada plano más ambicioso, o por el ingenio de algunos elementos que se podía sospechar que estaban en reversa. En Los huesos (2021) se podría argumentar que esta ambición técnica llegó aún más allá. En una secuencia en particular, los movimientos de la niña protagonista se combinaban con los movimientos de una muñeca que la reemplazaba. El movimiento de brazos era tan preciso que era difícil detectar a simple vista en qué momento era registro de movimiento humano y en cuál era trabajo cuadro a cuadro.
Esta contradicción, una especie de sofisticación tosca, podría definir buena parte de la propuesta animada de Cociña y León, incorrecta y latinoamericana. Esta incorrección, por supuesto, se mantiene en Los hiperbóreos. Sin embargo, esta vez la falencia técnica es remarcada desde el inicio. Casi como en una especie de especial televisivo, Antonia Giesen (Antonia Giesen) nos guía a través del set de la propia película y la enuncia inmediatamente como material perdido. Este formato televisivo, entre documental de la BBC y especial de Troy McClure, permite a los cineastas reencuadrar constantemente o perder de foco a Antonia en una técnica que simula la televisión en vivo.

La destreza técnica esta vez no viene del trabajo cuadro a cuadro, sino de la forma en que la dupla va cambiando los fondos falsos por otros, o pasando de un espacio a otro mediante jump cuts. La referencia a Méliès o Segundo de Chomón se da tanto en la artificialidad de la puesta en escena como en esta actitud “mágica” de los inicios del cine: el truco no falla en términos de verosimilitud, ya que se presenta como tal. Uno como espectador acepta entrar en juego y ser “engañado”. Por otro lado, esta permanencia del truco análogo es también parte de las técnicas de distancia de la película. No solo Giesen es presentada como Giesen, también aparecen los propios León y Cociña en forma de muñecos malvados. La cualidad artesanal participa, entonces, de este encantamiento mágico, al mismo tiempo que nos expulsa cada tanto del propio formato de la película al recordar su propia condición de película.
Como decía al inicio, los cineastas han presentado más de una vez sus películas como una especie de lost media simulado. Esto les permite, de alguna forma, participar de fórmulas estéticas ajenas, como si la película la hiciese alguien más. En La casa lobo y Los huesos esto se traducía en un tono general de propaganda. En esta, la propuesta se extrema y no solo vemos Los hiperbóreos como una película perdida, sino también como una película en proceso. La búsqueda que le encargan a Giesen de la película perdida, que la convierte a ratos en carabinera, se confunde con la propia película que preparan Cociña y León al inicio, o con los créditos de “Los hiperbóreos” que aparecen un poco antes de la última secuencia de la película. Se trata, en ese sentido, de una obra extremadamente meta que se encarga de enunciar su propia imposibilidad narrativa cada vez que el curso del relato se detiene o se convierte en otra cosa.
Los personajes de la historia derechista nacional, si seguimos trazando las continuidades y rupturas, ya son una especie de constante en la última obra de la dupla. Jaime Guzmán, particularmente, se repite el plato después de aparecer junto a Portales en Los huesos. Ahora, al tratarse de un pastiche mucho más declarado, esta vez podríamos hablar de una especie de orgía iconográfica facha: Guzmán, Pinochet y la junta, los pacos, Miguel Serrano, Hitler, un metalero –siguiendo la extendida caracterización que vincula a los metaleros con la derecha, claro—. Esta especie de acumulación de signos sirve para que la película adquiera cierta densidad política explícita, al mismo tiempo que críptica. Es, por un lado, más misteriosa (Serrano, caracterizado más por su misticismo nazi que por otra cosa) en sus referencias, al mismo tiempo que más explicativa en otros momentos (el cartel explicando quién es Guzmán, ¿un juego con el formato didáctico o un guiño para audiencias extranjeras?)

En esta voluntad de acumular signos políticos, Los hiperbóreos sigue la lógica del pastiche: se mezclan las referencias fuera de su contexto (a pesar de que Serrano tiene una secuencia de resumen biográfico) para jugar a partir de lo que sus nombres sugieren más que para realizar una revisión historiográfica. Cociña y León saben que la evocación a Serrano, el uniforme policial o Pinochet con las gafas cumplen en sí mismos un guiño político reconocible, se trata de figuras “cargadas” de significación en el contexto nacional. Sin embargo, se da una especie de paradoja en este tratamiento. El distanciamiento, propuesto tantas veces como una de las bases del arte político, permite en este caso que no haya que hacerse cargo especialmente de ninguna de estas ideas. Se entiende que Cociña y León se posicionan lejos de la solemnidad obligatorio que implica traer a estas figuras de vuelta, pero, al mismo tiempo, el formato truncado de la ficción en Los hiperbóreos hace que queden en calidad de guiños, incluido Serrano a pesar de ser parte del núcleo argumental.
Esto, por otro lado, puede ser una objeción redundante considerando la forma en que los cineastas se integran a sí mismos en la narración. A modo de muñecos –a diferencia de Giesen y el Metalero, que alternan entre sus cuerpos de carne y hueso y sus muñecos—y con voces bastante impostadas (la reconocible voz de Vadell haciendo de Cociña es particularmente divertida), los cineastas se presentan desde el bando del “mal”. En la lógica del “fascinante fascismo” que describió Sontag, la dupla juega con sentirse extrañamente atraídos por una iconografía que políticamente la película ridiculiza. Sin embargo, casi como comentando su propia obra reciente, no pueden negar la atracción que les producen estos signos. Ahora, como la película nunca termina de “arrancar”, el clímax de confrontación entre la protagonista y sus directores tampoco resuelve del todo esta propuesta contradictoria y queda como otro simulacro más. Considerando las referencias constantes a los avatares de videojuegos, el Excel análogo que aparece o Giesen gritando “CTRL + Z”, pareciera que la película toma también resguardo al estar imaginada como si existiese en un entorno virtual. Pero eso ya es materia para otro texto.
Título: Los hiperbóreos. Año: 2024. Duración: 71 minutos. País: Chile. Dirección: Cristóbal León, Joaquín Cociña. Guion: Cristóbal León, Joaquín Cociña, Alejandra Moffat. Producción: Catalina Vergara. Fotografía: Natalia Medina. Edición: Cristóbal León, Joaquín Cociña, Paolo Caro Silva. Sonido: Claudio Vargas. Música: Valo Aguilar. Reparto: Antonia Giesen, Francisco Visceral Rivera, Jaime Vadell