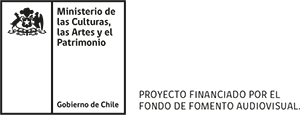Pirópolis: Entre el humo y las cenizas
La película retrata el trabajo de la Pompe France, la compañía francesa de bomberos de Valparaíso, y cómo, a través de su accionar, la ciudad convive constantemente con el peligro incendiario. Se trata de una pieza cercana a lo que tradicionalmente se conoce como documental observacional, es decir, en donde la cámara se posiciona como un ente que observa antes que participa de los acontecimientos filmados, intentando captar una cotidianidad de manera lo menos invasiva posible.
El fuego, elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades humanas, se ha vuelto una de las imágenes más potentes, y recurrentes, de la destrucción. En tiempos de capitalismo salvaje y ebullición climática, los incendios forestales desbocados aparecen cada vez con más frecuencia. En Chile nos hemos ido acostumbrado a una suerte de “temporada de incendios”, donde las condiciones climáticas desfavorables suelen imbricarse con acciones premeditadas, para causar incendios devastadores, que devoran hectáreas por minuto y requieren de un despliegue humano y tecnológico cada vez más complejo para su combate. En la ciudad de Valparaíso, no obstante, esta no es una historia nueva. Aunque recrudeciéndose en la última década, el “puerto principal” ha combatido contra la amenaza del fuego durante toda su historia. Es al interior de ese imaginario que se instala el documental Pirópolis, dirigido por Nicolás Molina, estrenado el año pasado en el Festival de Tribeca, en Nueva York, y que este año formó parte del circuito Miradoc en Chile.
La película retrata el trabajo de la Pompe France, la compañía francesa de bomberos de Valparaíso, y cómo, a través de su accionar, la ciudad convive constantemente con el peligro incendiario. Se trata de una pieza cercana a lo que tradicionalmente se conoce como documental observacional, es decir, en donde la cámara se posiciona como un ente que observa antes que participa de los acontecimientos filmados, intentando captar una cotidianidad de manera lo menos invasiva posible.
La propuesta cinematográfica de Pirópolis podría dividirse en dos grandes bloques, o áreas temáticas, intercaladas en el montaje. La primera, que me parece la más interesante, está vinculada al retrato del fuego mismo, sobre el que volveré más adelante. El segundo bloque, por su parte, está destinado a la cotidianidad de la compañía, en donde percibimos ciertos pasajes del día a día de la estación, marcado por la modorra de los tiempos muertos, la complicidad entre los miembros y cierto atisbo de crisis (o modernización) en términos de roles de género, cuando vemos que mujeres voluntarias podrían sumarse a la compañía. Siempre en clave observacional, estos segmentos recuerdan a los documentales sobre instituciones, cuyo máximo referente es, probablemente, el trabajo Frederick Wiseman. No obstante, la observación pierde fuerza en estas escenas, en donde cuesta identificar personajes y su lugar al interior de la propuesta. Se entiende que estos pasajes ayuden a “ponerle cara” al arduo trabajo de los bomberos, y que permitan pintar un cuadro más completo del tema de la película. Sin embargo, las premisas audiovisuales de la obra hacen difícil interiorizarse verdaderamente con este lado menos visto, y hace que muchas de las imágenes cotidianas funcionen más como transiciones que cómo secuencias con un aporte específico al armado.

Por otra parte, la propuesta para enfrentar audiovisualmente el fuego me parece más llamativa y mejor articulada con el tono y estilo del documental en su conjunto. El seguimiento a la compañía de bomberos busca posicionar a la cámara en medio del accionar contra los incendios. Estas escenas no se limitan a una descripción audiovisual del combate, sino que más bien dibujan un escenario atmosférico del trabajo bomberil. En el diálogo de planos detalles y grandes planos generales, la película intenta retratar el ambiente sofocante, las partículas en suspensión, la densidad del humo. Esa paradójica condición que caracteriza al fuego, como signo de amenaza a la vez que cobijo, se traduce visualmente en los troncos rojizos, en la ceniza todavía colorada que atrae la mirada, la fascinación que producen las llamas danzantes, que se agitan al son del viento. Se trata de imágenes bellas, pero que sabemos que acarrean, materialmente en el territorio donde se filmaron, consecuencias tremendas en lo ambiental y en lo social.
Esta propuesta visual puede despertar la pregunta de si estamos ante una “estetización” de algo terrible, como es un incendio forestal, en el sentido de que la imagen no haría más que proponer unas cualidades estéticas atrapantes, sin tener en consideración lo que esas mismas imágenes implican. Mi lectura es que una pregunta así tiende a disiparse a partir de un gesto que Molina y su equipo hacen, relacionado con la cercanía desde la que filman el fuego. Las cualidades de la banda sonora, así como la proximidad con la que enfrentan el fenómeno, ubicando la cámara muy cerca, a veces en el medio mismo del incendio, habla menos de “una mosca en la pared” (como la típica figura del documental que observa con cierta distancia), y más de una invitación a mirar y sentir, precisamente, esa condición paradójica del fuego. Así, la cámara se mantiene fiel en la adopción del punto de vista del bombero, sin desprenderse de ese lugar, sin ubicarse ni en un “más allá” ni en un “más acá”, lo que es técnica y mecánicamente posible para el aparato de registro, pero menos viable para el humano que la opera.
Las premisas audiovisuales de la película se quiebran solo en una escena, que también es interesante de discutir. En medio del rodaje, que tomó varios años, aconteció el Estallido Social del octubre de 2019. En Valparaíso, así como en todas las grandes ciudades del país, se multiplicaron las postales de barricadas flameantes. Aquí el documental toma una deriva no solo temática -aunque el fuego y la ciudad siguen presentes-, sino que formal, en tanto que la presencia de los realizadores, hasta ese minuto oculta en la quietud y estabilidad de las tomas, emerge rápidamente cuando la represión policial obliga al equipo de filmación a escapar de un lugar de protesta. Esto lo percibimos en medio de imágenes borrosas y un ruido ininteligible a causa de la huida. Cómo aparece este momento en el montaje, así como la decisión de mantenerlo, hablan nuevamente de estos gestos que hacen más elocuente la posición del director.
En este sentido, es particularmente intensa la secuencia del incendio de una toma en un cerro periférico de Valparaíso. Lógicamente, el impacto del fuego sobre un sector urbanizado es más inmediato que en un bosque, y esto queda demostrado en la movilización que vecinas y vecinos despliegan para aportar a la lucha contra el incendio. Vemos decenas de personas colaborar con los bomberos, mientras el humo forma un muro ocre, del que emergen siluetas de personas, quizás intentando ayudar a alguien, rescatar algo de las llamas. La secuencia reafirma la construcción atmosférica del documental, a la vez que ayuda a posicionarlo en el comentario sobre la desprotección social y catástrofe climática, toda vez que son las comunidades marginalizadas las que más en riesgo están frente a estas amenazas ambientales. Ahora bien, y siempre en la pregunta por el rendimiento del esquema observacional en la obra, es en escenas como estas en donde uno, como espectador, también puede preguntarse si no era mejor apagar la cámara y ayudar a los afectados del incendio filmado. Este es un problema de larga data, vinculado a la imperiosidad del registro documental frente a situaciones complejas y que, más que resolver, Pirópolis ayuda a seguir pensando.
Dirección: Nicolás Molina. Guion: Nicolás Molina y Valentina Arango. Producción por: Joséphine Schroeder, Francisca Barraza. Dirección de Fotografía: Nicolás Molina. Sonido Directo: Jorge Acevedo. Edición: Mayra Morán. Producción General: Pascual Mena. Diseño de Sonido: Roberto Espinoza. Post Producción de Imagen: Kenzo Mijares. Post Producción de Sonido: Sonamos. Casas Productoras: Pequén Producciones, Funky Films. País: Chile. Duración: 73 min. . Distribuye: MIRADOC.