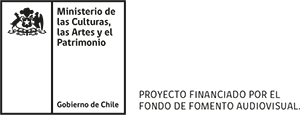Yo no canto por cantar: voces que resisten
Yo no canto por cantar alcanza su mayor potencia cuando se deja llevar por esas voces, acordes e imágenes que respiran por sí mismos, cuando la cámara escucha el canto entre muros de adobe, cocinas y huertas, donde lo íntimo y lo cotidiano se tornan territorio de resistencia frente al machismo y la exclusión
La tradición oral campesina, sobre todo leída desde la experiencia femenina y disidente, es un terreno poco explorado dentro del panorama contemporáneo del cine chileno. Es ahí donde encuentra su singularidad Yo no canto por cantar, un documental que explora la vida y la voz de Mauricia Saavedra, cantora campesina y poeta popular del Maule, reconocida como Patrimonio Inmaterial de Chile, quien desde los doce años cultivó la guitarra traspuesta y el canto a lo humano, enfrentando violencias y pérdidas que ha transformado en décimas y en acompañamiento de y para otras mujeres. Dirigida por Ana L’Homme, la película surge de un vínculo personal y de un proceso compartido de duelo y sanación, proyectando la premisa de que el canto campesino no es solo tradición oral, sino un dispositivo de resistencia frente a la violencia histórica patriarcal y un método de reconciliación vital y comunitario, que se actualiza tanto como memoria como posibilidad de futuro.
El relato, en la propia voz de Mauricia, comienza recorriendo su vida desde la infancia hasta sus duelos más recientes. Enfrentada a los valores patriarcales de su entorno rural, supo imponer sus propios deseos afirmando su lesbianismo y un modo de vida ligado a la agricultura y a oficios tradicionalmente reservados a los hombres. También nos habla de su rechazo a ser llamada “artista”, porque considera que el arte pertenece a otra esfera, ajena al mundo de las cantoras campesinas. Para ella, el canto no es arte, sino vida, oralidad, resistencia transmitida de generación en generación. Esa escisión entre arte y canto campesino revela un gesto profundamente político, ya que se niega a entrar en la lógica de la consagración y se afirma en la práctica cotidiana. Siguiendo ese impulso, la narración se abre hacia un coro de voces campesinas y es ahí donde la película encuentra su fuerza, en tanto cada relato, cada voz raída, cada acorde destemplado se enlaza en un mismo gesto de resistencia. Las cantoras, con sus memorias quebradas, otorgan una riqueza inmensa a la obra, más allá de que Mauricia por sí sola -con su intensidad lírica- es un deleite. La fuerza de Yo no canto por cantar está en los testimonios convertidos en canto, que emergen desde el dolor, pero también desde la ternura y la picardía, y en la posibilidad de seguir transmitiendo este canto a lo humano. Esto plantea un desafío de representación no menor, vinculado a las decisiones formales que definen cómo esas voces aparecen en pantalla. En ese marco, la película opta por distintas estrategias que pasaremos a analizar a continuación.

La primera y quizás más decisiva se advierte ya desde el inicio: la narración en off de la cineasta que irrumpe como notas al pie. Ana L’Homme no puede ni quiere borrarse. Su voz carga con duelos propios, con la urgencia de articularse en medio de otras voces. Ese gesto puede sentirse innecesario para algunos, pero también puede leerse como un aporte, una exposición afectiva que entrelaza duelo y canto, y que se alinea con una sensibilidad feminista de compartir y exponerse.
Ahora bien, esa misma elección abre la puerta a la indecisión formal que recorre toda la obra: un vaivén entre el seguimiento de Mauricia como figura central, la irrupción de la voz de la directora, los relatos corales de las cantoras y algunos destellos poéticos. Dentro de ese vaivén, el momento más alto -y quizá el que mejor condensa estas estrategias en tensión- es la escena en que una de las mujeres cantoras conversa con Mauricia mientras prepara una tortilla de rescoldo. En ese marco recuerda un trauma de juventud, marcado por la violación de su padre. Entre cantos y rasgueos, Mauricia le responde reflexionando sobre el poder particular que posee el canto campesino para drenar la violencia que el cuerpo contiene y calla. La cámara se queda en las brasas encendidas, encuadrando el humo que asciende y los haces de luz que se cuelan por una ventanilla, en un gesto estético que contrasta con el resto de la película. Ese instante alcanza una gran riqueza visual y sonora; sin embargo, pareciera pertenecer a otra obra, una de corte contemplativo que no termina de expandirse al resto del metraje. Esa excepcionalidad de la escena deja una huella de lo que la película podría haber sido si hubiera perseverado en ese registro. Porque lo que allí funciona -la densidad poética de la imagen, el silencio que acompaña, la voz que se abre sin mediaciones- contrasta con el resto del film, que a menudo se pierde entre recursos opuestos, pero igualmente limitantes: la literalidad del testimonio frontal y la superposición insistente de voces de entrevista en off, o bien en la cercanía excesiva de la cámara sobre los rostros.
La fuerza del film no está en ilustrar ni explicar, sino en dejar que esas voces y gestos se desplieguen por sí solos. Pero esa potencia se ve debilitada cuando el dispositivo se inclina hacia un registro que roza más la estética del reportaje televisivo que a la exploración discursiva o poética. Ahí la película pierde densidad expresiva y se pliega a un formato convencional que resta fuerza a lo que logra alcanzar en escenas como la del rescoldo. En vez de abrir un espacio sensible, el dispositivo se cierra. Esa indecisión formal hace tambalear al film, que no logra afirmarse en un tono propio. Lo que podría haber sido una apuesta estética se resuelve en una ilustración narrativa. Y, sin embargo, incluso en ese vaivén, hay destellos: entre la confesión íntima y la voz colectiva, la película tantea su contrapunto, como en el aprendizaje de Mauricia junto a su abuela- “sáltese uno”, “ahí no está”, “pase otro”-, un rasgueo campesino irregular y áspero, pero vital.

De todos modos, me interesa defender esa indeterminación, porque constituye también parte de la potencia política de la obra. Si lo contemplativo y observacional se ha vuelto el dispositivo documental canónico por excelencia, entonces el hecho de que Yo no canto por cantar no logre afirmarse en ninguna de esas formas abre una grieta frente a la canonización. Sus oscilaciones entre reportaje, afecto y testimonio no encajan en la medida tradicional de lo correcto. Y aunque no parezca una decisión plenamente consciente, la película asume esa condición y la expone. Así, lo que podría leerse como fragilidad se transforma en insistencia. No en un programa formal de resistencia, sino en un registro directo que, al observar lo humano en gestos y cantos, termina resistiendo a la normalización crítica y abre la pantalla a una experiencia que no cabe en un formato establecido.
En definitiva, Yo no canto por cantar alcanza su mayor potencia cuando se deja llevar por esas voces, acordes e imágenes que respiran por sí mismos, cuando la cámara escucha el canto entre muros de adobe, cocinas y huertas, donde lo íntimo y lo cotidiano se tornan territorio de resistencia frente al machismo y la exclusión. El arte popular como sanación, donde lo humano se vuelve también divino. La oralidad campesina como archivo vivo que preserva memorias que de otro modo se perderían. El canto como reconciliación, cuando la guitarra abre un espacio de perdón y de verdad. Una energía que se condensa progresivamente y alcanza su clímax en un canto final ofrecido por otra de las cantoras, una voz que se oye con la garganta, quebrada por la vejez y el dolor, y que me dejó un nudo de congoja difícil de soltar. La confirmación de que, aun entre indecisiones y tropiezos, lo decisivo está en la fuerza de esas voces que resisten y desbordan cualquier molde de legitimación.
Ficha técnica: Dirección y Guión: Ana L’Homme. Producción Ejecutiva: Ana L’Homme, Eduardo Fuenzalida. Co-Producción: Carlos Castro (Colombia). En asociación con: Canal Cultura (Colombia). Dirección de Fotografía: Patricio Alfaro. Cámara Adicional: Felipe Elgueta. Sonido Directo: Delphine Joly, Paula Díaz, Fernando Gaitán. Montaje: Ana L’Homme, Sofía Pulido. Con la participación de: Mauricia Saavedra, Amalia Céspedes, Francisca Navarro, Anita Julia Rojas, Doralisa Gómez Rojas y María Eugenia Manríquez. País: Chile – Colombia Año: 2024. Duración: 80 min.