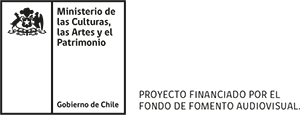Editorial: La pregunta por lo popular
A mí me interesa pensar más bien la cuestión de lo popular y sus discursos en el cine chileno reciente. Concepto resbaladizo, cuando no problemático, la persistencia de su pregunta es también la persistencia de “lo político” como lugar del cine. Tanto La Ola, como Denominación de Origen o Me rompiste el corazón lo presuponen, cuentan con ello, y lo buscan traducir en sus propios términos.
Hace algunos días atrás en un “post colaborativo” entre Kinotico y Cinemachile.cl, el productor de Fábula, Juan de Dios Larraín, en el marco de una mesa redonda del festival de San Sebastián declaraba: “La pregunta que me hago es: ¿debemos seguir apostando a las salas de cine? Acabamos de estrenar La ola de Sebastian Lelio con un resultado super malo para lo que esperábamos. Una película de mucha producción con una campaña hecha a conciencia. Estamos en un momento de ¿Renunciamos a la sala de cine y tenemos que hacer solo plataforma o hacemos cine que solamente deba tener preventa y distribución asegurada en Europa?”. Juan De Dios Larraín no es una voz cualquiera en el medio del cine chileno sino una que construyó su prestigio en torno a los éxitos de su hermano Pablo Larraín, la llegada a los Oscar de películas de Maite Alberdi y Sebastián Lelio, sabiendo entrar en grandes mercados internacionales. Sin embargo, reconoce que La Ola de Sebastián Lelio no logró llegar al público local. Y aduce que el problema estaría particularmente en el desinterés del público por el cine chileno y un cambio cultural que apunta hacia una suerte de estandarización del gusto. La culpa de lo que habría pasado recaería en los espectadores- que no logran entender una propuesta intachable- y no en la capacidad de la propia producción de querer -o no- hablarle a la audiencia local.
Estas declaraciones me dieron mucho a pensar estos días. Quizás mi mayor reflexión venga de la mano de dos películas locales que han sido fenómenos de audiencia este año en contraste con lo ocurrido con La Ola. En el primer caso- Denominación de origen- se trató de un caso que estuvo varios meses, superando los 100 mil espectadores. El segundo Me rompiste el corazón más de un mes en salas con más de 50 mil, y aumentando. Se trata de películas con una producción y una difusión moderadas, cuyo recorrido internacional fue mínimo, pero que, sin duda, su principal impulso es buscar conectar con una audiencia local, no cediendo necesariamente espacio a un cine abiertamente “industrial” adaptado para el formato de plataformas o más bien regulado por estos formatos - el caso, por ejemplo, de la comedia tipo Papá por dos estrenándose en salas por estos días.
Algunos sacarán conclusiones apresuradas. A mí me interesa pensar más bien la cuestión de lo popular y sus discursos en el cine chileno reciente. Concepto resbaladizo, cuando no problemático, la persistencia de su pregunta es también la persistencia de “lo político” como lugar del cine. Tanto La Ola, como Denominación de Origen o Me rompiste el corazón lo presuponen, cuentan con ello, y lo buscan traducir en sus propios términos. La película de Lelio se inspira en una revuelta popular feminista del 2018, con el fantasma del 2019 dando vueltas. Sin embargo, su conflicto central tiene que ver menos con el impulso que con la distancia entre la protagonista y el “ruido colectivo” que a su vez se imprime a partir de un sofisticado dispositivo estético a través de la mirada “de autor” de Lelio. Higienizada, la película pierde lo de popular que tuvo la revuelta traspasando esto a una especie de posmodernismo pop, pero no popular. Denominación de origen, por su lado, combina un revisionismo político- el fracaso del proceso constituyente, la autoorganización política- con una estética propia de lo popular-plebeyo, a través de un lenguaje coloquial, no actores, espíritu regionalista y humor con toques surrealistas y picarescos. El tercer caso- Me rompiste el corazón- es la persistencia del “folk”, es decir, lo popular folclórico, en su revisionismo crítico presente desde la década del sesenta (la herencia Parra) a los noventa (la estética televisiva a lo Sabatini o el cine de Andrés Wood). Desde la reivindicación del conventillo y el puerto del litoral, a la tradición oral y la cueca “chora”, a través del relato de Roberto Parra, y la revisión mítica de la historia de La Negra Ester (teatro de vanguardia popular de Andrés Pérez que marca el mundo cultural chileno) la mirada de Quercia tiene todo lo bueno y malo de este acercamiento, incluyendo su edulcoramiento algo paternalista.
Algo interesante de los casos de Denominación de origen o Me rompiste el corazón es una especie de “tuteo” a corta distancia, la complicidad y cercanía que hace sortear de forma fluida las mediaciones culturales entre cine, público y forma artística. Ambas tienen elementos formales y narrativos sofisticados, pero es la interpelación al espectador las que quizás han permitido esta cercanía del público, el boca a boca, la conexión. Pero, hay más, su dimensión de lo popular no es una visión simplista, peyorativa o abiertamente ensalzadora, si no que busca hablarnos desde el centro de un horizonte de experiencias cuya base narrativa busca legitimar.
No creo que exista la posibilidad de un popular puro y estático, ni que podamos repetir los presupuestos del pasado en este aspecto. Desde lo popular épico-militante que aspiraba parte del cine político de los sesenta a una suerte de alta “contracultura” popular (como el caso del cine de Cristián Sánchez), por no dejar de mencionar lo “popular-masivo” que aspiran películas-comedia como las de Stefan vs Kramer, me parece que son fórmulas agotadas que tienen que ponerse a prueba de manera heteróclita con un sentido de lo popular como experiencia que adquiere uno y muchos nombres. En este sentido, contra un aristocratismo cultural, este sendero no creo que pueda jugarse en una sola variante o versión por sí sola, si no en una articulación colectiva de distintas “zonas” a observar en tensión con sus opuestos- en este caso lo aristocrático-paternalista o la cultura de masas de plataformas. Esto, con una vocación estratégica al respecto de la posibilidad que permite en una coyuntura determinada.
La sala de cine, desde aquí, sigue siendo un territorio a pensar y disputar. Conectar con este mundo como colectividad anónima que paga su entrada por ver una historia, un relato que apele a su experiencia sigue siendo el motor para revertir la idea- muy repetida en nuestra historia por parte de un elitismo cultural- que “el público no sabe”. La postura sobre lo popular es análoga a la de la política. Contra una tecnocracia asistencialista que mucho supo de su propia clase pero poco del mundo social al que le hablaba, la sala de cine se vuelve aquí en un laboratorio posible entre el cine y la vida social del país, la conexión con la audiencia, una posibilidad de encontrar lenguajes, experiencias, sentidos, inscripciones del latir de una comunidad.