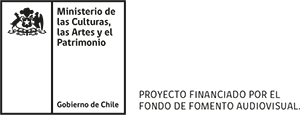Diego Soto y Manuel Vlastelica: Hacia una estética de la producción
"Justamente esas películas que sí nos gustaban eran las que tenían unas facturas más pequeñas. Entonces eso te da una pista de que ahí hay una libertad que viene acompañada de muchas restricciones también, porque al final el proceso de hacer una película y cuidar que se mantenga pequeña es un proceso de restringirse. Particularmente el proceso de pensar la historia e imaginar el guion es ir descartando todas las ideas que te requieran plata. Quedas con un espacio restringido y con unos personajes, y eso te lleva también a preguntarte más quiénes son estos personajes, cuáles son sus potencias, cuáles son las combinaciones posibles en este espacio que es tan reducido. " Diego Soto
Sin duda el estreno de La corazonada (2025) en el pasado FicValdivia fue un momento clave del certamen. La película no sólo se llevó el premio del público y una mención del jurado si no que se trató de una película comentada, discutida y valorada, dentro de una trayectoria cinematográfica que aparece como una de las más interesantes del panorama actual del cine chileno. Durante esos días Dayanne González y Héctor Oyarzún se reunieron con Diego Soto (director) y Mani Vlastelica (productor y director de fotografía) del filme a desentrañar algunas claves del filme.
Héctor Oyarzún: Hay una cosa que nos interesa de la película que tiene que ver con el sistema de producción. Se nota que la película es barata, y por supuesto no lo digo como algo despectivo. Se nota que no les tomó tanto tiempo y que tiene cierto desenfado de producción, lo que es muy poco común. Me da la impresión de que ustedes podrían entrar pronto en modo Hong o modo Sánchez, sacando dos películas al año si quisieran. ¿Cómo conciben ustedes su método de producción? ¿Qué les interesa de ese tipo de trabajo? Me gustaría saber si tienen una especie de oposición a conciencia de lo que normalmente toma hacer una película en Chile.
Diego Soto: Sí, yo creo que es algo que venimos trabajando en las dos películas anteriores, pero en este caso en particular hubo una disposición que yo se los dije a los chiquillos cuando íbamos llegando a la locación: nos bajamos del auto y todo es la película. En ese sentido, había una idea que hemos trabajado de estar en un estado de atención que nos permita ir extrayendo imágenes de la realidad.
En términos de posicionamiento, he estado pensando mucho en este último tiempo en la idea de valor de producción como modo de valoración de las películas. Creo que el cine o el acto de filmar tiene que ver con poner en valor una imagen, y en eso también estamos a contrapelo de una estética industrial, de un estándar de industria. No solamente a través de las películas actuales de Hollywood, sino también la publicidad, que se parece cada vez más a las películas, las series, todo está ahí para reforzar una estética, una forma de hacer, en que lo principal es que se note la plata en la imagen.
Manuel Vlastelica: Hay algunos gestos en esa línea en la película. Ponte tú, cuando vamos al supermercado. Eso fue muy gratuito, acompañamos a la tía (Natacha García, protagonista y tía de Soto) a hacer sus compras y de repente dijimos: "oye, podemos grabar acá". Después volvimos a grabar y apareció un mundo. Para una película tan chiquitita, que se resuelve en un lugar tan acotado, viajar a un supermercado implica un gran valor de producción. Para una película más grande sería cualquier huea.
Diego: O sea, yo creo que nunca pensamos que íbamos a grabar en un supermercado, Pasó algo muy particular. Mi tía también empezó a asumir ciertas tareas de productora. Nos dijo: “oigan chicos, voy a ir al supermercado, conozco a la dueña porque este supermercado de Doñihue es una especie de negocio familiar, así que puedo hablar con ella para que ustedes graben”. Nada de lo que está ahí fue puesto por nosotros, digamos, más allá de los protagonistas.
Manu: Volviendo al método de producción, me parece que una de las cosas que se valora harto de las películas que hemos hecho es que da la sensación de que todo el mundo puede hacer películas. Existe una sensación como "fácil" o alcanzable. Al salir de la U, con el Diego, nos pegamos varios tropiezos tratando de adaptar estos proyectos a un fondo audiovisual o a una estructura más industrial, tratando de entrar en los WIPS sin éxito. Entonces, yo me acuerdo que el quiebre fue decir “vamos a grabar, vamos a hacer algo”. El Diego tenía una idea, yo le dije “tengo una cámara, vamos”. Así hicimos la primera película Un fuego lejano (2019) y ahí dijimos esto es, esto funciona.
La película no tuvo ningún tipo de repercusión, no la vio nadie, no nos pescaron prácticamente nada o muy poquito. Pero decidimos que esas eran las películas que queríamos hacer y que no importaba tanto si repercuten o no. Yo me acuerdo que discutimos un par de veces y Diego planteaba que podemos hacer mil películas y de repente va a haber una muy buena que no la vea nadie, pero que va a estar hecha.
Diego: Sí, eso tiene que ver también un poco con el oficio de la dirección. Creo que hay un gran problema en que las y los directores chilenos pueden hacer una película cada ocho años, porque igual es un oficio que uno tiene que practicarlo y que tiene que refinarlo. Y si uno espera eventualmente poder hacer una película que dé cuenta, digamos, de una capacidad de dirigir, tienen que pasar antes varias películas bajo el puente. Pienso mucho en la lógica de los directores clásicos. Uno ve una película maravillosa de John Ford, pero claro, no pensamos en que él empezó a hacer películas en los años 10 y que hizo 30 películas antes de hacer las que nosotros consideramos obras maestras.
Yo creo que igual el tema de que fuera una postura siempre estuvo, cuando conversamos en la escuela también nos pasaba, y esto pasa cuando uno es más chico también, que no nos gustaba el cine chileno que veíamos, con excepción de un par de películas específicas.
Manu: Sánchez, Agüero, Ruiz.
Diego: Justamente esas películas que sí nos gustaban eran las que tenían unas facturas más pequeñas. Entonces eso te da una pista de que ahí hay una libertad que viene acompañada de muchas restricciones también, porque al final el proceso de hacer una película y cuidar que se mantenga pequeña es un proceso de restringirse. Particularmente el proceso de pensar la historia e imaginar el guion es ir descartando todas las ideas que te requieran plata. Quedas con un espacio restringido y con unos personajes, y eso te lleva también a preguntarte más quiénes son estos personajes, cuáles son sus potencias, cuáles son las combinaciones posibles en este espacio que es tan reducido.

Dayanne González: Siguiendo con lo del modelo de producción, algo que también nos llama mucho la atención en esta escala pequeña es que trabajan siempre con gente cercana, amigos, familia. Tengo la duda de cómo se trabaja la tensión que se puede dar entre el afecto y la puesta en escena.
Diego: Para mí no es una tensión, en verdad es todo lo contrario.
Dayanne: Igual lo entendía en el sentido en que se abre una intimidad distinta.
Diego: Sí. Cuando salimos de la escuela y queríamos hacer una película de esta manera, Manu tenía una cámara, yo me había comprado un micrófono, teníamos cubierta esa parte. Y después yo quería filmar a mis tíos y el espacio en el que ellos trabajaban, que era este estacionamiento que aparece en Un fuego lejano. Y quería filmarlo porque sabía que poniéndolos frente a la cámara iba a aparecer algo interesante, que eran ellos actuando.
Yo lo pasé muy mal cuando trabajé con actores profesionales. Creo que, sobre todo, me molesta la lógica del tratamiento de estrella. Me parece un vicio de la industria, y que a mí personalmente me irrita, que haya una persona especial en el set, que tiene que dormir en un lugar especial, que tiene que comer una comida especial, y que todos tienen que tratarle de una manera distinta. Es una de las cosas que más me generó molestias con la manera tradicional de hacer las cosas. Y pasa mucho en las escuelas de cine, porque están las ganas de conseguir un actor profesional. Llega, y es el único que ha estado antes en un set y tiene un par de horas para hacer un corto entero. Están todos asustados, tratando de pisar despacito. Para mí lo primero era eliminar eso. Trabajar con personas que yo conociera y que tuviéramos un cariño mutuo era una forma de encontrar la horizontalidad. Esta idea del tratamiento de estrella para mí también tiene mucho que ver con esa jerarquía de imágenes. Hay un rostro que vale más que los otros en la película, en términos monetarios y en términos de valor de producción, de valor de imagen.
Después es un asunto de personalidad. Me parece que los dos somos más bien introvertidos. A mí me agotaba mucho trabajar con equipos grandes y tratar de entrar en el lenguaje de alguien con formación actoral fue algo que tampoco me acomodó. Al trabajar con familiares, lo primero es que yo sabía más o menos qué era lo que iban a dar, cómo podían funcionar en una situación específica. Lo segundo es que me interesaba mucho la posibilidad de observarlos de una manera en que no los había observado antes. Uno tiene esas personas alrededor todo el tiempo y uno sabe cómo son, estos tíos son interesantes y de repente te quedas mirándolos en la reunión familiar. Pero el hecho de poder poner una cámara y mirarlos de una manera un poquito más externa, quizá, es interesante porque uno aprende cosas sobre esas personas.
Manu: Además, tu tía o tu tío también nos aportaban ideas y nos gusta ver cómo vamos metiendo eso. El rol de director de Diego y el rol de fotógrafo mío en el rodaje, en la práctica, es mucho más de producción que de director y fotógrafo. Estamos pensando en cómo hacer que las cosas ocurran. Pero, también, ¿qué vamos a comer? ¿Nos da el tiempo para hacer esto?
Diego: Y de asistencia de dirección también. Somos los primeros en decir que no queda tiempo. No existe la famosa pelea entre el asistente de dirección y el director porque estamos unidos en un mismo cuerpo.
Héctor: Quería volver a la idea del tratamiento de estrella. Podríamos pensar, entonces, en una negación del tratamiento de estrella en rodaje, pero no necesariamente en resultados y estética. Porque sí hay un tratamiento de estrella con Nieves (Natacha). Me parece que los planos de su rostro son los del cine clásico, ella está tratada como una diva, ¿no? Entonces, estamos en un sistema de producción pobre, pero sus películas tienen poco que ver con una estética callejera o de cine-guerrilla. Está más cerca del cine romántico de Hollywood de los años 40. Se los pregunto a ambos porque también me parece que hay una función lumínica en estos planos.
Diego: Creo que también pasa porque el cine que nos interesa tiene un lirismo y porque también es un gesto acercarse a realidades cotidianas para sublimarlas, de algún modo. Pienso un poco en la “Oda a la cebolla”. Para nosotros es importante el plano de la palta, el plano del queso cortado y el salame. No para mostrarlo como un estereotipo o una caricatura de la once chilena, sino para rescatar la belleza en eso. Entonces, sí, en ese sentido la película queda posicionada en un terreno raro, porque cuando uno dice factura pequeña y cuando se habla de un cine a contrapelo de la estética industrial, uno se imagina una búsqueda del feísmo o la de la imagen pobre. Creo que, en nuestro imaginario, en nuestros referentes, quizás la película tiene que ver con eso, con hacer chocar el imaginario del romance clásico con una realidad local y ver qué aparece en ese choque.
Manu: Era una decisión, o sea, estaba la idea de que la película tuviera relación con las películas clásicas. Es importante, eso sí, destacar que el 90% de las decisiones son muy improvisadas. Hay un plano de Nieves mirando hacia la higuera, que ahora es el banner de la película. Ese plano fue así: “oye, déjame hacer un plano más, que acá le llega buena luz”. Y después lo ves y dices, claro, esto es un plano muy clásico, tiene toda esa aura. Tenemos en la cabeza un repertorio de referentes en común, estamos trabajando en la idea de lo romántico, y en algún momento hablamos de los fundidos antes de la película. Pero claro, nos interesaba ver qué cosas de ese imaginario podíamos traer a este lugar y ese choque era lo más interesante estéticamente.
Diego: Pasaba también que yo estaba un poco obsesionado con la idea de que mis tíos son iguales a los protagonistas de Johnny Guitar (1954) de Nicholas Ray, mi tía se parece a Joan Crawford, y mi tío se parece a Sterling Hayden, hasta cierto punto.
Manu: Esa era la imagen del grupo de WhatsApp por mucho tiempo.
Diego: Sí. Entonces, incluso la idea de tratamiento del color del cine de Nicholas Ray nos interesaba. Sabíamos que queríamos una película colorida. Cuando elegíamos las ropas, también pensamos en los diseños y en cómo el color se relacionaba con los personajes.
Manu: Justo habíamos venido antes a Valdivia con Muertes y maravillas (2023) y habían dado una película de Kaurismäki (Fallen Leaves), que también es una historia de amor. Había elementos así dando vueltas en la cabeza. Y todo este juego con que Natacha se parece a Monica Vitti, que aparece en la película, a mí me obsesionaba. Me gustaba mucho la idea de una Mónica Vitti del campo chileno.
Dayanne: Justo Héctor mencionaba antes el tema lumínico. A mí hay dos escenas que me dejaron pensando y que me gustaría entender la reflexión que hay detrás. Primero, cuando el hijo de Nieves encuentra a Enrique (Germán Insunza), está todo oscuro y empiezan a aparecer luces que van iluminando de a poco. Y la otra, al final, cuando Enrique se va y Nieves entra a la casa y está sola, es una escena súper linda y con una luz especial. Ahí me puse a pensar sobre lo que es la luz para el oficio del cine, que es un oficio que necesita de la luz y, en ese sentido, ¿cómo la trabajan y cuál es la reflexión que hacen ustedes al respecto?
Manu: Me gusta mucho la pregunta porque, en particular en la escena de la linterna, volvemos a la idea que planteé antes. Fue una decisión de producción. Yo sabía que eso se podía ver bien, pero ya habíamos grabado las escenas y hacíamos una elipsis ahí. Por temas de plan de rodaje, no nos dio para hacer una escena en donde se encontraban los dos en la noche. Hicimos un corte y sentíamos que faltaba algo. Le pusimos los pantalones de Germán a Felipe (González, quien interpreta al director de fotografía) y listo, simulaba sus piernas y cuerpo, aprovechando la oscuridad. Es una decisión estilística bonita, a mí me gusta mucho desde el punto de la foto. Pero fue una decisión de producción.
Diego: Sobre el plano final, hay una idea relevante también. Es lo que en inglés le llaman spotlight. El viaje de Nieves tiene mucho que ver con pasar de una vida de preocuparse por el disfrute de los otros a pasar al suyo. La luz la apunta a ella y asume el protagonismo de su propia existencia.

Héctor: La película introduce el propio artificio ficcional, que es algo que ya pasaba en menor grado en Muertes y maravillas. Hay una especie de espejo entre el rodaje “falso” de la ficción y el de la propia película. Esto provoca que uno vea a los personajes “entrando” en modo actoral. Entran y salen del modo actoral y nosotros estamos evaluando su desempeño actoral. Entonces, y esto me parece muy divertido, hay un grado de disparidad actoral que es disfrutable. Y esto no te saca de la ficción. Que el hijo (Martín Insunza) no actúe tan bien siempre, provoca un efecto entrañable entre lo bien que ella actúa y que él esté un poquito más tieso. ¿Cómo piensan eso como método de trabajo y de actuación?
Diego: Es bueno el concepto de la disparidad actoral. Creo que tenemos una lógica de oposición a la homogeneidad actoral, digamos, de la industria. Es una de las cosas que me gusta de las películas de Cristián Sánchez. Teníamos una carpeta con películas amigas de La corazonada. Y estaba Johnny Guitar, Minnie y Moskowitz (John Cassavetes, 1971) y El otro round (Sánchez, 1984).
Algo que me gusta de El otro round es que, si evaluamos técnicamente las escenas entre Daniel Pérez, el boxeador, y su interés amoroso, las actuaciones no son tan creíbles. Al mismo tiempo, son muy emocionantes. Esa doble dimensión tiene que ver con el hecho de que lo que uno está viendo es a un ser humano esforzándose por actuar y en ese esfuerzo aparece no necesariamente el personaje, sino una cara antes invisible de sí mismo, una especie de transparencia sobre la persona que está actuando. Yo he pensado mucho en el dicho chileno de “sacar verdad por mentira”. Los pones a mentir y eso hace que aparezca una verdad muy profunda de ellos, en cómo están dispuestos a mostrarse, qué cosas al decirlas les acomodan y qué cosas no. Y, sobre todo, también la fragilidad o la fuerza que sacan frente a la violencia de la cámara. Porque es difícil tener una cámara apuntándote. Nieves, o sea Natacha, apareció con una fuerza muy grande. Germán era todo lo contrario, como que se achicaba y cada tanto pegaba unas miraditas a cámara, como buscando nuestra aprobación. Y eso que, si se piensa técnicamente, está muy mal, es un gesto muy tierno. Creo que gran parte de nuestro proceso también era preguntarnos por la ternura de este motoquero, la ternura aparecía en esos gestos.
Dayanne: Pasando a otro tema, tengo una pregunta sobre la relación de la película con el tiempo. Creo que algo muy particular de La corazonada es que hay una concepción del tiempo ajena a lo que uno entiende por productividad. Me parece muy lindo que los personajes se permitan deambular, y ahí es donde van apareciendo estos gestos que ustedes mencionan. ¿Cuál es la sensación de tiempo que ustedes querían transmitir en la película y cómo la trabajaron en el rodaje?
Manu: Creo que hay una idea madre que era que los protagonistas trabajaban en un lugar destinado al relajo, que es algo que imponía una sensación de letargo a la película. Y, por otro lado, estaban los potenciales de movimiento en la película, el relajo del balneario contra la moto, por ejemplo. La moto trae velocidad y la película hace convivir esas dos imágenes. Ahí aparece un ritmo descompasado, quizás.
Diego: Sí, igual yo creo que pensamos más en términos de movimiento que de tiempo. Creo que hay una figura de movimiento que nos interesaba, que no la verbalizamos tanto en el rodaje, pero que estaba ahí. Después en el montaje con Manuela Thayer, la montajista, ella lo bautizó como “los carruseles”. Estamos constantemente viendo los personajes ir pa allá y pa acá. Es como una película de seguimientos, de movimientos laterales y, en algunos casos, de rondas.
Manu: Es una película muy de paneos.
Diego: Sí, esa fue una decisión tomada desde antes. Después yo fui entendiendo, por lo menos así lo veo ahora, que son como los ires y venires del romance, los vaivenes o las vueltas que uno se da antes de llegar a estar finalmente con esa persona.
Héctor: A propósito de las discusiones que abrió Denominación de origen (Tomás Alzamora, 2024), pareciera que vuelve la pregunta de Ruiz de comienzos de los 70, de la posibilidad de inventar un país a través del cine. La película tiene varias diferencias con la de Alzamora, pero comparte esa pregunta por dónde está Chile. En el habla, por ejemplo, existe algo muy divertido y chileno en ver un coqueteo en que se tratan de usted, por ejemplo. ¿Cómo se relaciona la película con la posibilidad de retratar Chile?
Diego: Yo he estado pensando mucho en eso. Los referentes con los que hemos rayado siempre han sido Ruiz y Sánchez, pero para mí acá apareció algo que le debe más a Carlos Flores. En las películas de Flores se piensa, lo que igual es una idea ruiziana, en lo chileno como una tensión entre lo local y lo foráneo. Para mí era muy divertido poner a Shakespeare en boca de mis tíos porque sabía que iba a funcionar de una manera anómala, extraña, digamos. Toda la estética de los motoqueros, por ejemplo, también es una estética norteamericana, o el hecho de poner la música de Los Vidrios Quebrados, que era una banda chilena que quería hacer música británica. Se puede revelar lo chileno en relación con todas estas ficciones extranjeras que nos habitan, y que nos habitan mal, porque fracasan en su intento por habitarnos.
Lo mismo sucede con la estructura del romance hollywoodense. Podemos seguir al pie de la letra la estructura de la comedia romántica, pero el hecho de que quienes la están interpretando son personas que no tienen formación actoral y que se les pide que las expresen con sus propias palabras, no funciona del todo. Y en ese “no funcionar”, para mí, está lo chileno. Es lo que me devuelve a El Charles Bronson chileno (Flores, 1984), me devuelve a Descomedidos y Chascones (Flores, 1973), son películas que ensayaron esa lógica de forma concreta.
Héctor: Pienso en la chaqueta de motoquero que dice Rancagua.
Diego: Sí, son ideas descolocadas.
Manu: Desde el punto de vista de la imagen, a propósito de la chaqueta, había que ir a buscar esos elementos. La escena de la pelea, que es media western, nos preguntamos cómo hacer que se parezca al western, pero cómo hacer también que se parezca al resto de la película, y al mismo tiempo que se parezca a Kaurismäki, que también es muy foráneo. Estábamos todo el rato en ese diálogo de referencias de afuera y buscando lo chileno en esas referencias.