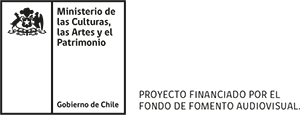Informe XXXII FicValdivia (2): La corazonada
Si la película nos parece novedosa hoy es porque los deseos de industria del cine chileno contemporáneo parecen indicar que la única forma de concebir una película es sufriendo y tratando de conseguir un piso de dinero imposible. Dinero que, por lo demás, tiene como objetivo que la película maquille nuestras verdaderas condiciones de producción. Por eso La corazonada, más que una invención, es una película que se inscribe en esa tradición lúdica de traducciones y carencias.
Un barco de vapor o un fin de semana en el campo
“Jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar”
Independencia cultural, Los prisioneros
En 1982, al ser consultado sobre el potencial comercial de su próximo disco On Land, Brian Eno pronosticaba un fracaso. Aun así, respondía con optimismo al mencionar las 30.000 copias que el legendario The Velvet Underground & Nico vendió durante sus primeros 5 años. Concluye la idea con una muy replicada frase: “Cada persona que compró una de esas 30.000 copias formó una banda”. La afirmación de Eno señalaba la incongruencia existente entre relevancia y éxito, entre impacto cultural y ventas.
Si tomamos en serio su provocación –si efectivamente cada oyente de la Velvet formó una banda—, cabe preguntarse qué tenía el grupo para provocar la voluntad de pasar “al otro lado” en sus oyentes y convertirlos en creadores. Más allá de la comunión extraordinaria (Cale, Nico, Reed), podría existir una cualidad puramente musical en el disco que provocaba que el escucha no solo dijera “me gustaría hacer eso”, sino –de manera más decisiva— “yo puedo hacer eso”. La leyenda cuenta que Moe Tucker, la legendaria baterista, tocaba de pie al considerar que la banda necesitaba nada más que la continuidad del beat. Si la Velvet funda la democracia futura del punk no es solo por su atractivo musical, sino por la sensación de una música alcanzable, posible, dentro de mis límites (más allá de cuáles estos sean).
A mí parecer, esta podría ser una lección vital para el cine. El acto de creación cinematográfica es, como nos han enseñado múltiples obras sobre rodajes –de La noche americana (Truffaut, 1973) a la reciente serie The Studio—, caos, dolor, gente gritándose o complots de homicidio (como el de Herzog contra Kinski durante el rodaje de Aguirre). A propósito del cineasta alemán, no es casual que su Fitzcarraldo (1982) sea tomada hasta el día de hoy como la imagen definitiva de la pasión cinematográfica: frente a cámara, un hombre trata de cruzar un barco a vapor a través de una montaña; detrás de cámara, una producción de escala tan imposible como aquello que retrataba, incluyendo la infame muerte de extras indígenas.
En Chile, sin llegar a los extremos herzoguianos, la idea está todavía más arraigada. Cualquiera que fantasee con realizar una película en Latinoamérica habrá escuchado alguna variante del “cruzar barcos por montañas”. En la reciente gira de promoción de La ola (Sebastián Lelio, 2025), uno de los énfasis de su director era precisamente la locura técnica y económica que implicaba la premisa de la película. Se decía, entre otras cosas, que en nuestro continente no existía una tradición de musicales debido a las exigencias visuales y monetarias del género. El cine siempre está en otra parte. El saldo: cinco años de guion y financiamiento, y dos más de producción.
Un poco antes, el discurso alrededor del anti-western Los colonos (Felipe Gálvez, 2023) fue similar. Las entrevistas y textos sobre la película subrayaban la larga demora que requirió poder concretar sus ambiciones de escala en nuestro país. Conseguir el dinero tomó unos ochos años y necesitó de la colaboración de 10 países en la coproducción. La película costó más de 1 millón de dólares y era inviable, según su director, en un país en el que apenas puedes aspirar a 300.000 dólares para una producción grande. Gálvez sentencia: “Hoy día, con 300.000 dólares no haces una película en Chile. Recibes una cantidad que no te alcanza para hacer una película normal”.
Desconozco cuánto habrá costado La corazonada (Diego Soto, 2025), estrenada en la última edición de FicValdivia, pero es bastante probable que el hecho de que su austeridad sea tan sorprendente tenga que ver con lo que Gálvez entiende como “normal”. Aunque el cineasta no se explaye, “normal” sugiere la existencia de “valores de producción” internacionales mínimos y un look que nos permita medirnos con los grandes gallos. No está pensando en Hollywood, claro, sino en el mercado latinoamericano alternativo que aspira con llegar Cannes. Lelio, por su parte, cuando reafirma la excepcionalidad de haber hecho un musical –negándole la categoría a otros musicales recientes como Lina de Lima (María Paz González, 2019), por ejemplo—está diciendo, de alguna manera, que el suyo es un musical con “todas las de la ley”, a diferencia de las traducciones chilenas de Lina o de Los afectos (Jofré y Ayala, 2024). ¿Existe una alternativa? ¿Puede una película en Chile pensarse como otra cosa que una quimera? ¿Cuál es nuestro cine-Velvet?


Cineastas de fin de semana
En su primera secuencia de la colectiva Satelitenis (1984), Carlos Flores Delpino se declara un “videasta de domingo”. A diferencia de su colega Juan Downey (co-director junto a Eugenio Dittborn), que vivía y trabaja en Nueva York, Flores solo podía filmar en sus “ratos libres”, dedicando la semana para las actividades remuneradas. El rodaje de La corazonada, según sus creadores, tomó un par de fines de semana libres y un autofinanciamiento sumamente informal. A pesar de esto, su estructura es la de una comedia romántica clásica: un motoquero se enamora de la administradora de un complejo vacacional. Es un flechazo irrefrenable, como los del cine, que hace que Enrique (Germán Insunza) simplemente vaya y se arroje a declarar su amor ante Nieves (Natacha García). Sus expresiones, sin embargo, no son las de los modales hollywoodenses: se invitan a “tomar once” en lugar de salir a un bar; tienen cerca de 60 años; las motos cruzan los paisajes de Doñihue en lugar del asfalto nocturno.
La película comienza con Nieves recitando una lista de deberes mientras su hijo Martín (Martín Insunza), al fondo del plano, se incorpora a la mesa. Una vez sentado a su lado, un ligero paneo encuadra al chico mientras escucha a su madre. Después, en un corte abrupto, volvemos al plano inicial de Nieves, absorta tratando de hacerle entender a su hijo que el complejo en el que trabajan es algo más que la piscina. En ese simple corte desobediente a las reglas del eje, La corazonada empieza a construir su peculiar lenguaje.
Por más que parta mencionando una “torpeza”, La corazonada está lejos de sostener su indisciplina sobre la agramaticalidad o la incorrección visual. Poco después de este corte, Martín se queda pegado viendo el viento en las ramas mientras rastrilla. Aparece su rostro descansando sobre el palo, seguido del árbol que interrumpe brevemente su concentración en el trabajo. Campo y contracampo en el sentido fundamental hollywoodense: la observación de lo bello incluye también a su observador. Hacia la mitad de la película, cuando Enrique cree ver a Nieves en el supermercado en el que trabaja , sucede nuevamente: la espalda y el cabello blanco (campo) y el rostro incrédulo de Enrique (contracampo).
Las estrategias visuales de Soto beben tanto de estas fuentes clásicas como de otras “contemporáneas”, lo que resulta poco común para una película concebida en la línea de la producción “guerrilla”. La operación del contracampo se repite una tercera vez: esta vez es Nieves quien observa el árbol, por lo que se puede intuir que hay una planificación de rimas visuales. Si bien la película no oculta su factura artesanal (en el uso de luz no siempre controlada, en los planos improvisados de animales, en la entrevista inicial del primer motoquero romántico que anticipa todo), también trabaja su estilo en pos de darle una forma visual al ritual de enamoramiento, en la tradición de alguien como Lubitsch. La corazonada piensa la torpeza del amor inicial como una especie de mareo que interrumpe el flujo del pensamiento. Primero en diálogos (“Su imagen en mi cabeza hizo que me devolviera”), y después en un ambicioso plano circular que consuma el flechazo. Nuevamente, alguien interrumpe su trabajo cuando se entromete la belleza.


La vía chilena a la ficción
Así como La corazonada tiene estos momentos de inventiva visual, también resuelve otros en el espíritu lúdico del rodaje de fin de semana. Justo después de invitarla a tomar once, Enrique organiza una venta ilícita de droga para poder financiar el encuentro. Lo que podría sonar como un giro de la tierna presentación inicial (¿es Enrique un criminal?), en la película es tratado como el curso normal de las cosas: mal que mal, se trata de un motoquero en una película. Soto sabe que hay elementos que no necesitan explicación cuando existe un imaginario cinematográfico que los hace obvios. Dicho de otra forma, ¿quién necesita construir un verosímil y darle un background psicológico a un personaje cuando se tiene una motocicleta?
La escena es construida como una especie de enfrentamiento de western, Enrique por un lado y los “malos” por el otro. La transa sale mal desde el inicio, en parte porque tanto Enrique como sus rivales (uno de los cuáles habla inexplicablemente en inglés) tienen ganas de pelear antes de que ocurra un malentendido. Un corte abrupto resuelve todo y camufla el golpe, dejando a nuestro héroe inconsciente en el piso. Si las secuencias descritas anteriormente remiten al cine clásico, en este caso tenemos un distanciamiento a lo Kaurismäki o, de manera más cercana, la concepción de clímax de acción que podemos ver en algunas películas de Cristián Sánchez. Como en la bellamente inverosímil balacera de Tiempos malos (2008), se necesita solamente que la secuencia se enuncie como tal (“esto de ahora es una balacera”, “esto es un enfrentamiento de tipos rudos”) para que el espectador haga el resto del trabajo.
Hacia la mitad de la película, ocurre un quiebre cuando irrumpe un equipo de rodaje liderado por Isidora (Isidora Gálvez) a proponerle a Nieves una adaptación cinematográfica de “La tempestad” de Shakespeare. La premisa recuerda instantáneamente a las películas del argentino Matías Piñeiro, tanto por beber de la misma fuente literaria como por la poner en escena el proceso en lugar de su resultado. Sin embargo, a diferencia de Piñeiro, Soto no propone sus juegos actorales a un grupo de actrices profesionales, sino a sus tía y tío, primo y amigos. Cuando Nieves y Enrique (Natacha y Germán), un matrimonio de años en la vida real, actúan los nervios del primer coqueteo, existe ese peligro que es lícito en el juego a pesar de saber que se trata de una simulación. Más que una puesta en abismo o una reflexión sobre el propio acto del relato (como en Ariel de Lois Patiño y Piñeiro), se trata de una coordenada para la audiencia, que se permite ver al grupo actoral convertirse en actores en la propia película. Por eso, aunque ya haya lecturas que hablen de una película “híbrida” (y ya se anunció su programación en Fidocs), La corazonada es también un ejercicio de amor (y juego) con la ficción.
Por último, pero no menos importante, no quiero proponer que estos juegos de La corazonada sean la invención de un sistema estético o de producción en Chile. Si la película nos parece novedosa hoy es porque los deseos de industria del cine chileno contemporáneo parecen indicar que la única forma de concebir una película es el sufrimiento y el lento camino de tratar de conseguir un piso de dinero imposible. Dinero que, por lo demás, tiene como objetivo que la película maquille nuestras verdaderas condiciones de producción. Por eso la novedad de La corazonada es en realidad una inscripción en una tradición lúdica de traducciones y carencias. Tradición que sirve de base cómica a Jorge Délano en Hollywood es así (1944). O la de los “videastas de domingo” de Flores. O la de los métodos viejos y nuevos de Cristián Sánchez, quien está pasando por su período más prolífico en la actualidad. O, si queremos pensar más cerca generacionalmente, en los formatos mutantes de Otro sol (Francisco Rodríguez Teare, 2023) o Carta a Guni (Diego Acosta, 2025). Como una canción de Los vidrios quebrados, traduciendo y reinterpretando lo que se tenga a mano.